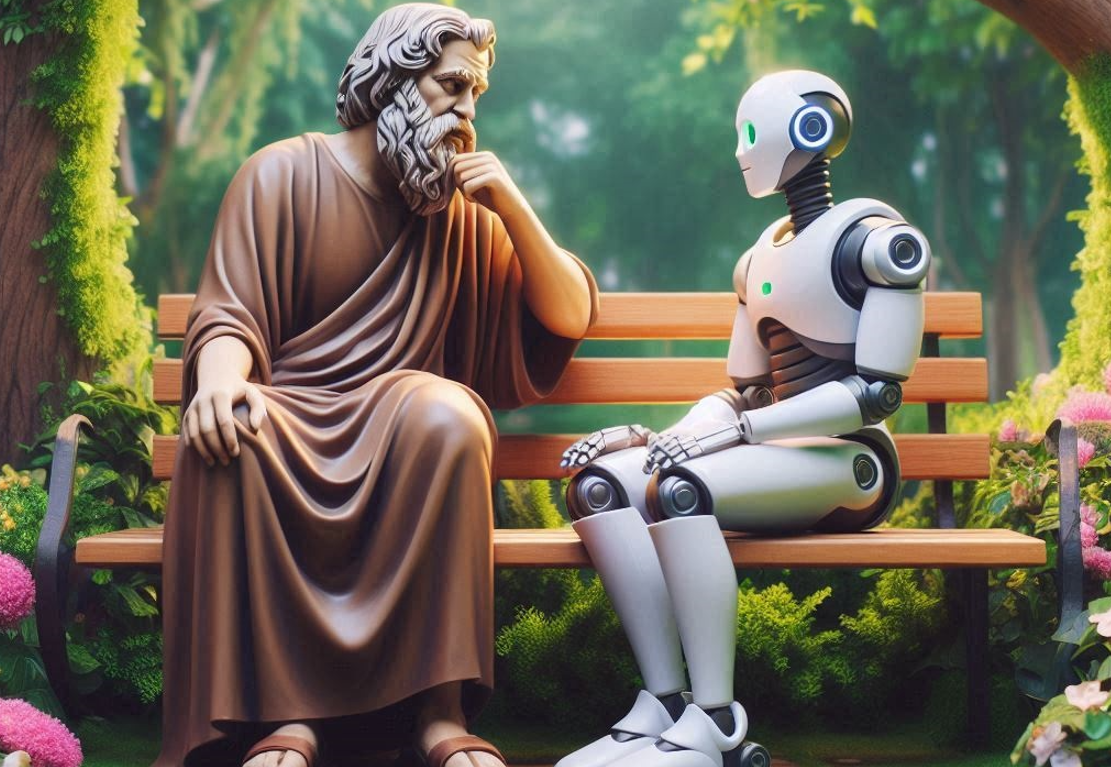Por: Oscar David Rojas Morillo, director Ingeniería Comercial en UNIS, Fundador y CSO en Grupo YATAB, Consultor de negocios, Escritor y conferencista internacional, Profesor universitario, TEDx Speaker
Del ágora al algoritmo. Es el año 399 a.C., y en una prisión de Atenas, un hombre de unos setenta años bebe cicuta. Una condena sin sentido. Sabe que va a morir. Y lo hará por convicción. No tiembla ante la inminencia de su sino.
El hombre tranquilo con su destino es Sócrates. Aquel que no escribió libros, no porque no supiera escribir, sino porque entendía que la filosofía debía ser viva, hablada, no una letra inerte. Para eso tuvo a Platón y a Jenofonte. Sócrates dejó preguntas. La suya era una filosofía que miraba hacia adentro. Nunca trató de convencer a las personas desde su lugar en el ágora, sino de despojar de todo sentido a la incoherencia de argumentos, de poner a la luz lo que es sólido y apartar aquello que resulta endeble. El hombre que en momentos moriría perseguía sin buscar, preguntaba para que el otro descubriera lo que ya sabía, aunque no supiera que lo sabía. Aquel que solo sabía que no sabía nada, quería saber cuánto sabían los demás de ellos mismos y sus convicciones.
La importancia infinita de ese hombre canoso y con aspecto andrajoso es que dividió la manera de pensar y las creencias en dos. Antes de él se acostumbrada a explicar los fenómenos naturales a través de la furia, la locura o las pasiones (por lo general bajas) de esos dioses que moraban en el Olimpo y hacían y deshacían a su antojo (las tropelías de Zeus eran legendarias). Con él y después de él, comenzamos a entender la razón de las cosas, las lógicas y las mecánicas que explican la naturaleza. Quizá a ser más inteligentes y críticos y menos ligeros. Nos dotó y legó de un empaque intelectual portentoso para encarar la vida.
Planteó y pulió durante años un enfoque revolucionario típico de una mente extraordinaria: un sistema para hacer preguntas que llevaran a más preguntas, hasta llegar al núcleo irreductible de lo que realmente sabíamos contra lo que creíamos saber. Su método mayéutico, literalmente, el arte de ayudar a dar a luz ideas, funcionaba como una disección intelectual. Tomaba las certezas más sólidas de sus interlocutores y las sometía a un interrogatorio sistemático hasta que fueran estos por sí solo los que encontraran la naturaleza de esas verdades o la invalidez de sus supuestos.
A unos 7,500 kilómetros más al este, y unos 120 años antes nacía Confucio, el que miraba hacia afuera. Y si Sócrates es el arquitecto del pensamiento occidental, Confucio lo fue para el oriental. Hay paralelismos difíciles de explicar, considerando que jamás conocieron lo que se contaba del otro y sus contextos no podían ser más remotos uno del otro: el griego venía de una democracia, el chino de un feudalismo altamente jerárquico.
Confucio tampoco dejó escrito nada de su puño y letra porque también entendía la filosofía como un instrumento vivo. Su visión no era metafísica ni religiosa en el sentido del oeste, sino profundamente práctica, moral y política, orientada a formar buenos ciudadanos y gobernantes. Enfatizó el respeto, tanto hacia la jerarquía como a la autoridad; cosa que Sócrates cuestionaba todo el tiempo por su librepensamiento. Confucio planteaba el cumplimiento del deber que no se cuestiona, Sócrates, al contrario, el desarrollo del poder del por qué ante cualquier posición como base del pensamiento crítico. La rebelión del pensamiento de frente ante la armonía de un statu quo virtuoso. El alma y la libertad contra el orden social y tradición cultural.
Sócrates fue un bisturí llegando hasta el tuétano, Confucio en cambio era la terapia que explicaba el orden de las cosas. Su preocupación no era tanto la verdad abstracta como la creación de sistemas que permitieran a las sociedades prosperar. Su genialidad residía en entender que los humanos no operamos en el vacío, sino en redes complejas de relaciones, culturas, tradiciones y expectativas mutuas. Podría ser considerado un proto antropólogo o sociólogo sin ninguna duda.
Las Analectas, en chino tradicional algo así como Discusiones sobre las palabras (de Confucio se entiende), y recogidas por sus discípulos, están llenas de observaciones sobre cómo el contexto social determina el éxito individual. Para Confucio, la pregunta no era ¿qué es la verdad? Sino más bien ¿qué funciona para crear armonía, prosperidad y continuidad?
Sócrates y Confucio, separados por geografías imposibles y tradiciones completamente distintas, estaban obsesionados con la misma pregunta fundamental: ¿cómo debemos vivir con nosotros mismos y en sociedad?
El Método que transformó al mundo. Lo que Sócrates no pudo imaginar, mientras bebía esa cicuta en su celda ateniense, es que su obsesión por hacer las preguntas correctas se convertiría, veintitrés siglos después, en la herramienta más poderosa que la humanidad jamás había desarrollado.
El hilo comenzó a tejerse con Tales de Mileto, quien tuvo el descaro de explicar los terremotos sin invocar a Poseidón. Continuó con Aristóteles, que clasificó las maneras en que las cosas pueden ser causadas. Pero el verdadero salto ocurrió cuando Francis Bacon, siglos después, entendió que las preguntas socráticas podían dirigirse no solo a las ideas, sino a la naturaleza misma: observar, suponer, experimentar, validar.

Galileo perfeccionó el arte de hacer que los fenómenos naturales confesaran bajo tortura experimental. Descartes matematizó la duda sistemática. Cada uno, sin saberlo, estaba refinando el método mayéutico original: en lugar de ayudar a dar a luz ideas en la mente humana, estaban ayudando a dar a luz verdades ocultas en el tejido del universo.
Y luego llegó Newton, con su Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica en 1687. No estaba simplemente describiendo las leyes de la gravedad; estaba demostrando algo revolucionario: que las preguntas correctas, formuladas con precisión matemática y sometidas a verificación experimental, podían revelar los secretos más profundos de la realidad.
Newton había completado la transformación del método socrático: de la pregunta personal (¿qué sabes realmente?) a la pregunta universal (¿cómo funciona realmente el mundo?). El bisturí intelectual que Sócrates había usado para disecar argumentos ahora se podía aplicar a la naturaleza misma.
Este mismo método, perfeccionado para entender planetas y péndulos, un día regresaría a su origen. Que volvería a ser usado para entender aquello que siempre había fascinado a Sócrates y Confucio: cómo funcionan, en esencia, los seres humanos.
El retorno a casa
Es el año 2008, en las oficinas de Google en Mountain View, California, alguien se hizo una pregunta muy socrática: ¿Realmente importan los managers?
No era una pregunta retórica. Google estaba lleno de ingenieros brillantes con cierta aversión instintiva a las jerarquías. Querían datos, no opiniones. Querían problemas para resolver, no papeles que firmar ni permisos obvios que solicitar. Querían aplicar el método científico a una pregunta que Confucio habría reconocido de inmediato: ¿qué hace que los grupos humanos funcionen mejor?
La tarea -y quizá el problema a resolver- fue asignada y guiada por el equipo de People Operations de Laszlo Bock, la leyenda de la gestión de personas basada en datos. Lo llamaron Proyecto Oxígeno, quizá por lo vital que resultaba.
Recolectaron datos masivos sobre desempeño, satisfacción y retención. Analizaron correlaciones. Formularon hipótesis. Las probaron. Fallaron. Propusieron otras. Siguieron nuevas ideas. Las testearon de nuevo. Acumularon información. Aprendieron. Volvieron a probar. Confirmaron. Refinaron el modelo. La madre de todas las empresas de datos estaba aplicando a sí misma su propia receta. Y descubrieron algo que habría hecho sonreír a Confucio: los buenos managers importan enormemente, pero no por las razones obvias.
Los comportamientos más importantes que distinguían a los mejores líderes de Google para hacer mejor a sus colaboradores eran sorprendentemente... humanos. Nada de títulos rimbombantes, ni grados académicos con honores. Eran: ser buen coach, empoderar sin micromanagear, preocuparse con genuino interés en el bienestar del equipo, comunicarse efectivamente. Después de procesar quién sabe cuántos terabytes de información, el algoritmo había redescubierto la importancia de lo que Confucio llamaba ren -la benevolencia genuina hacia otros-. De nuevo hubiera asentido: su particular tesis del balance acababa de ser corroborada. Ahora con data real.
Pero Google no se detuvo ahí. Hubo otra iniciativa, y en claro homenaje a aquel que era del linaje directo del pensamiento de Sócrates, Platón mediante, lo llamaron Proyecto Aristóteles. Fue aún más ambicioso. Si ya sabían qué hace a un buen manager, con sus características y resonancias, la siguiente pregunta natural sería: ¿qué hace que algunos equipos sean extraordinarios mientras otros, con talento similar, produzcan resultados mediocres? De nuevo, Bock al mando. A mayor complejidad de la tarea, mayor la recompensa.
Analizaron 180 equipos. Midieron todo lo que se les ocurrió: personalidades, trasfondos, habilidades técnicas, estructuras de reuniones, tiempos de trabajo. Fueron innumerables las variables que utilizaron. Lo tangible y lo intangible. Y encontraron algo que habría fascinado a ambos filósofos y sigue siendo profundamente interesante: la composición específica del equipo importa menos que las dinámicas de cómo trabajan juntos.
Otro paradigma derribado. Quizá eso explica a los super equipos ensamblados con estrellas que no logran engranar del todo, y con ello no alcanzar los objetivos que se les presuponen a su capacidad y precedencia.
El factor más determinante resultó ser la seguridad psicológica: la creencia compartida de que el equipo es seguro para tomar riesgos interpersonales. En palabras modernas, lo que Sócrates había creado en el ágora: un espacio donde las personas pueden exponer sus ideas más vulnerables sin temor al ridículo.
Otros factores -como la confiabilidad en el líder y sus pares, estructura clara en funciones, significado personal del trabajo y la sensación de impacto- eran igualmente reconocibles para cualquiera que hubiera leído las Analectas: la importancia de la confianza mutua, los roles claros, la conexión entre trabajo individual y bien común.
Fue Aristóteles, mentor de Alejandro Magno, quien dijo en su Metafísica que “el todo no es solo la suma de sus partes, sino algo más”. Yo no podría imaginar un mejor nombre y homenaje a un proyecto que buscaba saber qué era el todo de los equipos.
Estos sistemas de análisis predictivo son capaces de no solo identificar quién va a renunciar basándose en productividad o habilidades técnicas, sino también midiendo la conexión emocional, sensación de pertenencia y calidad de las relaciones con el supervisor. El sentirse o no en su segunda casa.
Así pues, la tecnología más avanzada del planeta está siendo utilizada para redescubrir verdades que dos hombres separados por 7.500 kilómetros y que 2.500 años antes habían intuido: conocerse a uno mismo (Sócrates) y crear armonía con otros (Confucio) siguen siendo los fundamentos de toda empresa humana exitosa.
Proyectos Sócrates y Confucio. Permítanme plantear una deliciosa locura, dado que ha llegado hasta acá: ¿qué tal si genero y propongo una especie de kickoff específico para la generación de un potencial Proyecto Sócrates y otro Proyecto Confucio para las empresas considerando que sus visiones, demostrado está, permanecen más que actuales a día de hoy?
Sería algo así:
Mi versión de un Proyecto Sócrates mediría nuestro Índice de Ignorancia Consciente. El posible pánico de vernos en el espejo como organización. Esto serviría sin dudas a identificar qué tan cómoda está la organización viendo hacia adentro y reconociendo lo que no sabe, cuestionando supuestos fundamentales, desarmando certezas que podrían estar obsoletas.
Dentro de muchas preguntas que podrían ser medidas para un dashboard, hay unas que no faltaría: con cuánta frecuencia se cuestionan los procesos exitosos (con preguntas tipo: ¿fuimos realmente exitosos o fue serendipia, o directamente un chiripazo?) y el nivel de comodidad organizacional ante la incertidumbre. Y quizá la más socrática de todas: ¿Cuáles son las verdades sagradas que nunca cuestionamos?
Por otro lado, para ver hacia afuera, mi propuesta sería:
Un posible Proyecto Confucio mediría el Índice de Armonía Sostenible y con ello la salud de las relaciones con todos los stakeholders, el cálculo de la longevidad promedio de los partners, saber cuánto valor devolvemos con respecto a lo que extraemos de nuestro ecosistema, y cuantificar qué tan alineadas están nuestras acciones con nuestros valores declarados.
El Peso del Alma. Sócrates y Confucio nunca supieron que estaban pesando almas. Pero eso era exactamente lo que hacían: medir la trascendencia de lo invisible en lo visible, de lo intangible en lo cotidiano, del espíritu en la organización humana y su impacto.
Sus balanzas eran preguntas. Sus laboratorios, conversaciones. Su método, esa curiosidad incansable que terminaría pariendo la razón pura: la primera y más revolucionaria tecnología de la historia.
Veinticinco siglos después, seguimos usando versiones sofisticadas de sus instrumentos. Nuestros algoritmos más avanzados, la capacidad de generar patrones a partir de engullir cantidades enormes de información, el modelado de nuestra inteligencia, los sistemas de inteligencia artificial que nos dan curas milagrosas y resoluciones a ecuaciones imposibles... todo sigue siendo, en el fondo, maneras refinadas de buscar respuestas a las mismas preguntas que ellos se hacían en el ágora y en las cortes imperiales.
La tecnología cambia. La escala se multiplica. La velocidad se acelera. Pero el laboratorio sigue siendo el mismo: ese espacio donde los seres humanos se reúnen para entender cómo vivir mejor juntos.
Todo regresa al lugar donde aprendimos a buscar en el fondo de nuestras almas.
A CM, que me inspiró esta columna en una conversación. Gracias.