Por Gabriela Origlia- Estrategia & Negocios
Nayib Bukele llegó a la presidencia de El Salvador en 2019, meses después irrumpió la pandemia del COVID-19 y, en ese contexto, comenzó a usar profusamente las redes sociales como herramientas de comunicación oficial. Ese método no cambió más.
Su caso es uno de los, cada vez más frecuentes, que se registran en todo el mundo, y que son transversales a las diferentes ideologías: gobernantes que siguen comunicándose por redes y, a veces, como si estuvieran en campaña. Utilizan X (exTwitter), TikTok e Instagram para hacer anuncios oficiales, dar opiniones y responder a los opositores. Cuentan con “ejércitos virtuales” que se especializan en esta comunicación de guerrillas que busca sorprender y fijar eslóganes.
Hay analistas políticos que entienden que se trata de un estilo que degrada a las instituciones pues, en las redes, el diálogo (elemento clave de la democracia) es imposible.
El presidente salvadoreño, un profesional de la publicidad, fue el primer representante de esta tendencia. En la campaña electoral que lo llevó a la presidencia hizo gala de su perfil de outsider, como un valor diferencial en un contexto en el que los partidos tradicionales de su país estaban envueltos en escándalos de corrupción. TikTok, X, su manera informal de vestir y su apuesta por las criptomonedas fueron elementos que consolidaron su imagen de político disruptivo.
También en Latinoamérica, el presidente argentino Javier Milei hizo un camino parecido. Hay quienes lo llaman “presidente troll”, porque permanentemente interactúa en las redes sociales.
El Digital News Report. de junio del 2024, del Reuters Institute, directamente menciona que el dirigente impactó en todo el ecosistema virtual. “Milei surgió como un candidato outsider... Siguiendo la estrategia de Donald Trump, en Estados, Unidos y de Jair Bolsonaro, en Brasil, se hizo conocido por desafiar a periodistas críticos, y ha mantenido ese enfoque desde su elección”, describe.
QUÉ ES EL TECNOPOPULISMO
Los dos presidentes parecen seguir algunas de las claves de Los ingenieros del caos, el libro escrito por Giuliano da Empoli, exasesor del primer ministro italiano Matteo Renzi, docente del Instituto de Estudios Políticos de París y director del laboratorio de ideas Volta.
Da Empoli analiza a los estrategas que usan el caos informativo para impactar en las democracias tradicionales.
Para el autor, el populismo moderno está fuertemente influido por la tecnología, particularmente las redes sociales y los algoritmos que permiten una segmentación precisa de la audiencia y hacen posible una comunicación directa entre los líderes y sus seguidores.
El engagement es más una vinculación con la emoción que con el concepto. Esa lógica de sobreexcitar los extremos, condiciona el diálogo que, al final, es la base de la institucionalidad.
“Hay un impacto en la institucionalidad tradicional, pero la nueva institucionalidad es así: informal, flexible, instantánea y directa”, reflexiona Andrés Malamud, investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa (Portugal).
“Así gobernaron Trump y Bolsonaro, así gobierna Milei. Hay que aprender a usar las mismas herramientas para el bien”, agrega.Christopher Bickerton, docente de Cambridge, y Carlo Invernizzi Accetti, professor del City College of New York son autores del libro Tecnopopulismo: cómo la apelación al pueblo y al saber experto erosionan la democracia, donde plantean que tanto la tecnocracia como el populismo desprecian las ideologías y, en ese contexto, se impone un grupo reducido o un líder que es superior a cualquier otro actor político, social o económico. Es decir, el técnico y el líder están más allá de toda crítica.
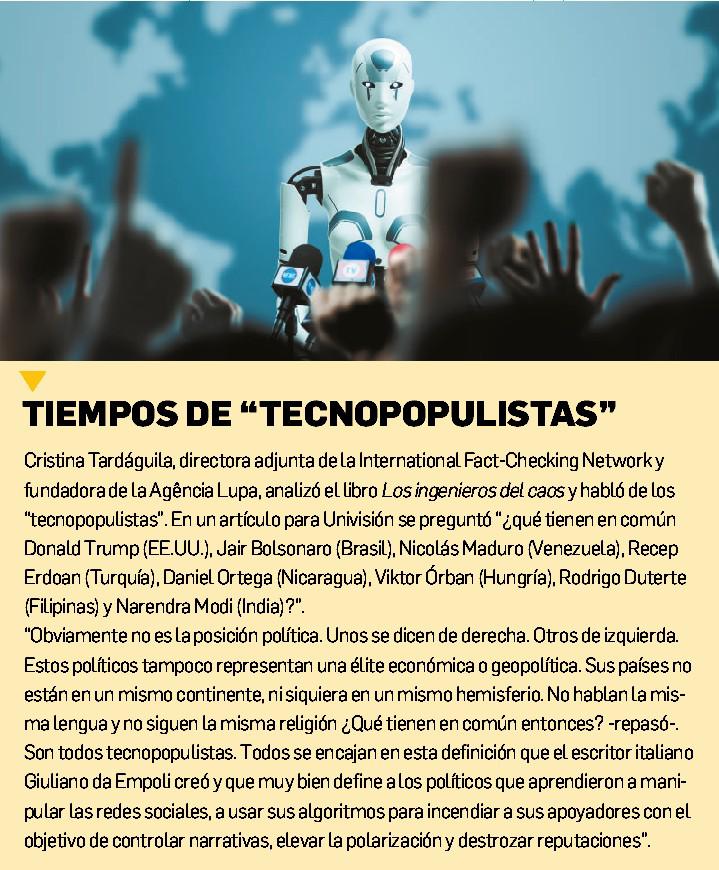
No toleran los debates propios y necesarios de la democracia liberal. “Tanto populistas como tecnócratas dirigen su ira hacia la misma diana: los políticos profesionales y los partidos políticos. También son muy críticos con cualquier otra forma de intermediación de intereses organizada que se establezca entre el ciudadano común y el estado”, establecen.
SIN DEBATE, ¿QUÉ PASA CON LAS INSTITUCIONES?
“La comunicación contemporánea es como la de (Donald) Trump: ágil, por redes y con normas distintas. La política se convirtió en espectáculo, pero no se puede vivir del circo”, señala el consultor político Jaime Durán Barba.
Admite que no puede definir si estas estrategias implicarán un cambio en la democracia tal como es concebida hasta ahora: “No lo sé, pero es lo que funciona. Los partidos políticos no tienen mucho que hacer, las ideologías se fueron al diablo, como la coherencia ideológica ”.
Plantea que todos los personajes políticos de esta nueva época “se comunican por el espectáculo” y subraya que, en ese marco, tendrán que enfrentar en algún momento el hacer. “En campaña basta con ofrecer, pero en la administración hay que hacer, hay que dar soluciones, respuestas”, sintetiza.
Los expertos en comunicación enfatizan que en las redes sociales se espera constantemente la reacción, se busca la inmediatez y esos factores en muchos casos van en contra de la calidad de los mensajes. Distinguen que debería haber una diferencia entre la comunicación institucional, la que se hace desde el gobierno y aquella que se emplea en campaña.
Lo que se vio fue el uso masivo de los medios digitales para la cooptación de los electores, así como para el condicionamiento de conductas, sobre todo a través de modelos algorítmicos de almacenamiento y tratamiento de datos.
El doctor en Derecho José Luis Bolzan de Morais sostiene que se vive el tránsito de una “era de la información” a una “era de la cuantificación”, que crea nuevos interrogantes sobre la relación entre democracia y tecnología, en un sentido que “supone pasar de la ciber democracia a la fake democracia”.
De Morais menciona que en las elecciones brasileñas de 2018 -por las que Bolsonaro llegó a la presidencia- se identificaron prácticas de comunicación que “animaban el discurso del odio, información anticientífica y todo tipo de desinformación”, pero no hubo capacidad político-institucional para responder frente a ese uso de las redes.
Un trabajo de la Universidad de Oxford, del 2020, da cuenta de que en 81 países se utilizaban las redes sociales para presentar desinformación a través de operaciones automatizadas a gran escala; allí se indica que el uso de la Inteligencia Artificial contribuye a generar falsas narrativas.
El Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo con sede en el Reino Unido, en junio último, repasó la crisis que viven los medios tradicionales de comunicación y analiza que son varios los que están cambiando el enfoque de los editores a los “creadores”.
“Los rápidos avances en Inteligencia Artificial (IA) están a punto de poner en marcha una nueva serie de cambios que incluyen interfaces de búsqueda impulsadas por IA y chatbots que podrían reducir aún más los flujos de tráfico a sitios web y aplicaciones de noticias, añadiendo más incertidumbre a cómo podrían verse los entornos de información dentro de unos años”, precisa en su último panorama.
La preocupación en torno a qué es real y qué es falso en Internet cuando se trata de noticias aumentó tres puntos porcentuales en el último año según el Instituto, y alrededor de seis de cada diez (59 %) consumidores de información muestran inquietud sobre el tema.
MAS ALGORITMO, MENOS NEGOCIACIÓN
“La cólera y el enojo, más los algoritmos, son los que crean el caos. La ira siempre existió en la sociedad, pero en momentos de crisis aumenta. Puede tener razones objetivas, pero el algoritmo hoy permite que la ira sea explotada de manera diferente”, sostiene Da Empoli, quien en diversas entrevistas insiste en que el lenguaje de las redes está diseñado para exacerbar las diferencias y no tiene ningún punto en común con el de las negociaciones, el de la búsqueda de consenso que requiere la democracia.
“Los ingenieros del caos comprendieron antes que otros que la rabia constituía una fuente colosal de energía, y que podía explotarse para lograr cualquier objetivo, siempre y cuando se entendieran los mecanismos y se dominara la tecnología”, describe un tramo del libro de Da Empoli.
El filósofo y ensayista francés Eric Sadin es uno de los más críticos de la tecnología y su impacto en la vida diaria. Autor de La era del individuo tirano, que trata de la muerte de lo común y de lo político en la forma en que se lo conocía hasta ahora, también es un convencido de que cada vez más la gente no cree en nada.
“No creen en todo lo que es autoridad, institución, inclusive la prensa. Es muy grave esto. Cuando nadie cree en nada, cuando no hay un pacto común, fundamentos o cimientos comunes, es el fin; y es el origen de la violencia y de la locura”, dijo en la Argentina cuando estuvo de visita en la Feria del Libro.
Entiende que los populismos son “indisociables” del auge de estas tecnologías. “Muchas promesas fueron defraudadas y, en un momento histórico, se colocaron en manos de los individuos herramientas para la expresión. Eso liberó rencores, resentimiento, teorías alocadas, y ahora llegamos a un mundo donde solo se ve lo real a partir de los propios rencores”, concluye Sadin

















